El hilo rojo de la democracia y los derechos humanos
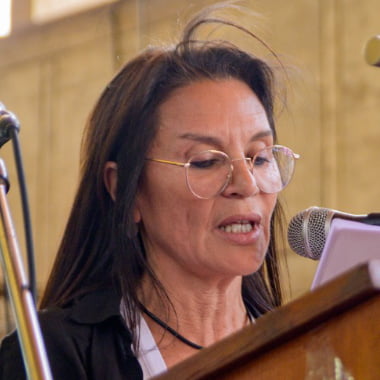
Durante más de siete años, nuestro país sufrió una de las más cruentas dictaduras cívico militares de su historia. El Estado represivo se propuso utilizar la violencia estatal para “reorganizar” las relaciones sociales en el conjunto de la sociedad argentina. Los secuestros, las torturas y los campos de concentración fueron las herramientas para esa reorganización, que tuvo como resultado las desapariciones y los asesinatos de personas pertenecientes a organizaciones sociales y gremiales, a diferentes partidos políticos y también a las universidades nacionales. La Universidad Nacional de Córdoba no fue la excepción.
El 30 de octubre de 1983 Raúl Alfonsín fue elegido Presidente. En su primer discurso dijo: “Es necesario, absolutamente necesario, que todos comprendamos que este día en el que inauguramos una etapa nueva en la Argentina, inauguramos un largo período de paz y de prosperidad y de respeto por la dignidad del hombre y de los argentinos”. Esta concepción de dignidad humana inherente al paradigma de los derechos humanos nos permitió conformarnos como una sociedad respetuosa de ellos y avanzar en políticas públicas de memoria, verdad y justicia tan necesarias para la vida democrática.
En este camino, uno de los hitos fundacionales fue sin duda el enjuiciamiento a las Juntas de Comandantes que irrumpieron en la vida democrática a partir del 24 de marzo de 1976, en el que se determinó que en la Argentina existió un plan diseñado desde el Estado para eliminar a opositores políticos, plan que consistió en actos aberrantes que negaron la condición humana y la dignidad de sus víctimas, constituyendo crímenes de lesa humanidad. Los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en múltiples tratados internacionales no solo quedaron suspendidos, sino que se produjeron gravísimas violaciones a los mismos, que fueron juzgadas en cerca de 350 juicios. A la fecha, hay 1.200 represores condenados y 18 juicios orales aún abiertos en siete provincias.
De esta manera nuestro país ingresó plenamente en la comunidad internacional cumpliendo compromisos de respeto hacia los derechos humanos de los enjuiciados y de las víctimas.
La enorme participación ciudadana en aquella elección, de una sociedad que se propuso a través de su voto ser protagonista del momento histórico que estaba viviendo, tuvo su correlato en las calles, donde miles de argentinos salieron a festejar. Y en esas mismas calles aconteció la lucha histórica del movimiento de derechos humanos impulsado por las rondas de las madres de Plaza de Mayo, partidos políticos y gremios, que jugaron un rol fundamental tanto en la resistencia a la dictadura como en la transición democrática.
Con el retorno de la democracia, también la cultura vivió un momento único. Muchos artistas e intelectuales comenzaron a volver del exilio. Un movimiento plural no solo de voces sino de producciones artísticas, musicales, expresiones teatrales y cinematográficas fue el catalizador de las convicciones democráticas que acompañaron estos 40 años ininterrumpidos de democracia, fortaleciendo el entramado social, construyendo simbologías que permitieron recuperar los diferentes significados e interpretar los sentidos de la Nación en movimiento.
El presidente electo buscó darle aún mayor trascendencia a la ceremonia de asunción que marcaría la recuperación de la democracia. El 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, quedaría como símbolo de un “nunca más” a las atrocidades vividas durante la Segunda Guerra Mundial y, también, a la dictadura que ensombreció a nuestro país.
Repasar la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, leer sus enunciados donde quedaron plasmados los derechos y las libertades a los que todo ser humano puede aspirar —“(…) todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”— es volver a encontrar los fundamentos para la construcción de un futuro justo y digno para todos, y constituye un poderoso instrumento en la lucha contra la opresión, la impunidad y las afrentas a esa dignidad humana.
Fue en este marco que el pueblo argentino también recobró los derechos sociales y políticos y la forma de vida democrática, la representación de la voluntad popular, la libertad de expresión, de participación y la eliminación de la censura.
El retorno a la vida democrática, esa gesta histórica de lucha y la conmemoración de los derechos humanos quedarían enlazados para siempre en nuestra memoria colectiva. Serán los derechos humanos ese impulso latente que posibilite a la democracia transformarse en símbolo de igualdad y sinónimo de “pueblo”, representando la esperanza y el compromiso por un mundo más justo, más inclusivo e igualitario.
Serán muchas las luchas que durante los años siguientes irán contribuyendo al fortalecimiento de ese sistema de protección de los derechos humanos en expansión que hoy pone su mirada también en grupos vulnerados, como las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, las personas migrantes, las personas presas, trabajando por la ampliación de derechos de cada uno de estos colectivos. Incluso, la recuperación democrática significó el retorno del movimiento feminista con un cambio notable de agenda: poner en el debate público la violencia de género y el reconocimiento político.
Tras el grito de “Ni Una Menos”, una convocatoria lanzada a través de las redes sociales como respuesta a una serie de femicidios ocurridos en el país movilizó alrededor de 500 mil personas en diferentes puntos de la Argentina en 2015. Fue el 3 de junio, con miles de personas tomando las calles de todo el país, cuando se logró darles mayor visibilidad a reclamos que el movimiento feminista venía sosteniendo desde hacía años. También el movimiento insiste en nombrar las rebeldías de las desaparecidas y exdetenidas en la dictadura cívico-militar, actualizando con esas resistencias feministas las luchas de los derechos humanos.
Y en este camino de fortalecimiento democrático las universidades también desarrollarán sus propias agendas, que tendrán como marco el centenario de la Reforma Universitaria de 1918. En junio de ese año, en la ciudad de Córdoba se reúne la III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES), que emite una declaración en la que ratifica el postulado de que la educación superior constituye un bien público social y un derecho humano universal, y remarca la responsabilidad que tienen los Estados de garantizar el cumplimiento de ese derecho para todos los ciudadanos. “Esos principios –señala la Declaración– se fundan en la convicción de que el acceso, uso y democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico esencial para garantizar los derechos humanos básicos”.
A 40 años de la recuperación de la democracia tenemos un rol ineludible en materia de derechos humanos. Nuestra Universidad ha iniciado un proceso de reparación para con las más de 320 víctimas del terrorismo de estado que han formado parte de sus claustros. Estamos dando pasos certeros para formar profesionales, técnicos, docentes y artistas con compromiso social; somos fuente de conocimiento, de producción de sentidos, de un sentido de la historia y de una proyección de futuro que tengan como horizonte una perspectiva humanista.
Esta universidad pública, laica y gratuita que está de pie tiene el enorme desafío de generar políticas nuevas públicas en derechos humanos, constituyéndose en el motor más importante de la tarea extensionista, que posibilite fomentar la educación a lo largo de toda la vida, considerando al estudiante como un aliado permanente de un proceso en el que su conocimiento y sus competencias estén al servicio de la transformación social para el bien de todos, en especial de los sectores más vulnerables.